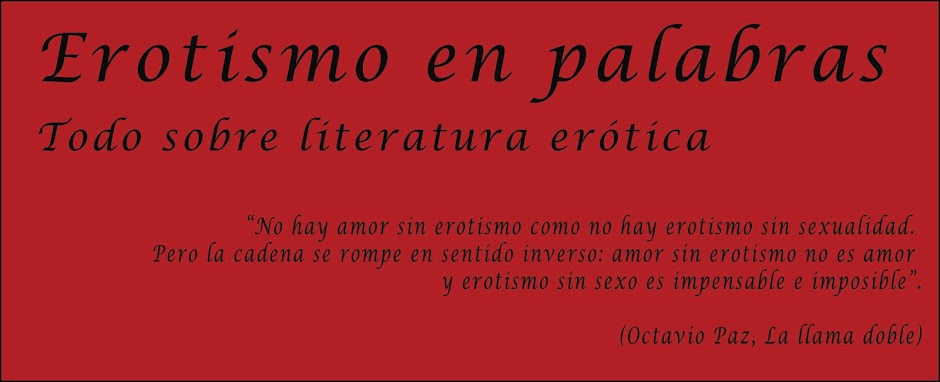Este relato erótico fue posteado inicialmente incompleto y formó parte de un concurso en que los lectores proponían diversos finales. Ahora es la primera entrega de una serie de relatos que llamaré "Caracas Erótica", y que mantendrá a la misma protagonista en diversas situaciones de sexo urbano.
Todavía no podía creer que aquello hubiera sucedido. Menos aún que ella se hubiera atrevido a ser su protagonista. Era de ese tipo de anécdotas que, a pesar de tener una moraleja bien aprovechable y hasta su cuota de humor, uno nunca se atrevería a contársela a sus hijos y nietos, tan sólo por la vergüenza de confesarse protagonista de semejante insensatez. Si se la estaba contando a Sonia, era solo sólo porque seguía tan conmocionada, que si no hablaba con alguien, se moría. “Y tú eres mi mejor amiga, así que, ¿a quién mejor?”.
Eran como las cuatro de la tarde, y Mónica regresaba a casa en el Metro. En una estación se montó un muchacho que enseguida le llamó la atención. “No puedes ni imaginarte lo bueno que estaba”. Se veía que acababa de salir de algún gimnasio o entrenamiento, y no sólo porque usaba short, camiseta y zapatos de goma, o porque aún se le notaba sudoroso. Sus brazos y piernas eran musculosos; su espalda, ancha, y sus pectorales, de tan abultados, casi hacían estallar la camiseta.
Y no sólo era el cuerpo, su rostro también era digno de ser tomado en cuenta: un par de ojos negros espectaculares, nariz recta, labios llenos y sensuales… Llevaba el pelo, también negro, muy corto y una sombra de barba muy tupida, como de dos días sin afeitar. “Un verdadero atraco. Provocaba irle encima y comérselo a mordidas.
El muchacho se sentó un poco lejos de Mónica, y después de contemplarlo un rato, ella decidió que sería mejor olvidarlo. Con un cuerpo tan espectacular y esa pinta de vivir dedicado a él, seguro no se podría entablar con él siquiera una conversación medianamente inteligente. Pero por más que trataba, no podía quitarle los ojos de encima. Le volvían a él como atraídos por un imán, y a su mente empezaban a llegar imágenes perturbadoras, y unas cosquillas a subirle por el espinazo… “Increíble, me estaba excitando allí mismo, en pleno vagón. Hasta me dio miedo que alguien se diera cuenta”.
Ahí fue que empezó a dudar. ¿Y si lo estaba juzgando sólo por su apariencia? Bien podría estarse engañando, pero, ¿cómo estar segura? Necesitaba una pista, algún indicio. Miró alrededor. El hombre frente a ella tenía un periódico, y hasta pensó pedírselo, para ver si el horóscopo le decía algo revelador. “Sí, sé que fue una idea tonta”. Ya estaba empezando reaccionar de forma inusual y errática, bajo el influjo de la irresistible atracción que aquel hombre ejercía sobre ella.
Fue entonces que, con el rabo del ojo que no había dejado de espiarlo, captó en él un movimiento inesperado. Se volvió. Había abierto su mochila azul marino y de ella sacado… “¡Adivina! ¡Nada menos que un libro! ¿Te imaginas?”.
Un montón de campanitas empezaron a tintinear en la cabeza de Mónica. Si ésa era la señal que le enviaban, no cabía duda: tenía que seguir adelante. Alguien que leía no podría ser tan elemental, aun cuando se dedicara a cultivar el cuerpo. Volvió a mirarlo, extasiada, y cada vez se convencía más. “Si había tenido la suerte de toparme con un tipo, que encima de estar tan bueno, tenía algo en la cabeza, yo no podía perder aquella oportunidad”.
Se dispuso a actuar. Lo primero era llamar su atención, y su reflejo inmediato fue meter la mano en el bolso y sacar su propio libro. Sabía por experiencia que nada atrae más a un lector que otro lector, se crea enseguida una corriente de identificación, que facilita cualquier acercamiento posterior. Ella siempre llevaba un libro en la cartera, si no lo había sacado antes para ir leyendo por el camino, era porque se había distraído precisamente mirándolo a él.
Todavía no podía creer que aquello hubiera sucedido. Menos aún que ella se hubiera atrevido a ser su protagonista. Era de ese tipo de anécdotas que, a pesar de tener una moraleja bien aprovechable y hasta su cuota de humor, uno nunca se atrevería a contársela a sus hijos y nietos, tan sólo por la vergüenza de confesarse protagonista de semejante insensatez. Si se la estaba contando a Sonia, era solo sólo porque seguía tan conmocionada, que si no hablaba con alguien, se moría. “Y tú eres mi mejor amiga, así que, ¿a quién mejor?”.
Eran como las cuatro de la tarde, y Mónica regresaba a casa en el Metro. En una estación se montó un muchacho que enseguida le llamó la atención. “No puedes ni imaginarte lo bueno que estaba”. Se veía que acababa de salir de algún gimnasio o entrenamiento, y no sólo porque usaba short, camiseta y zapatos de goma, o porque aún se le notaba sudoroso. Sus brazos y piernas eran musculosos; su espalda, ancha, y sus pectorales, de tan abultados, casi hacían estallar la camiseta.
Y no sólo era el cuerpo, su rostro también era digno de ser tomado en cuenta: un par de ojos negros espectaculares, nariz recta, labios llenos y sensuales… Llevaba el pelo, también negro, muy corto y una sombra de barba muy tupida, como de dos días sin afeitar. “Un verdadero atraco. Provocaba irle encima y comérselo a mordidas.
El muchacho se sentó un poco lejos de Mónica, y después de contemplarlo un rato, ella decidió que sería mejor olvidarlo. Con un cuerpo tan espectacular y esa pinta de vivir dedicado a él, seguro no se podría entablar con él siquiera una conversación medianamente inteligente. Pero por más que trataba, no podía quitarle los ojos de encima. Le volvían a él como atraídos por un imán, y a su mente empezaban a llegar imágenes perturbadoras, y unas cosquillas a subirle por el espinazo… “Increíble, me estaba excitando allí mismo, en pleno vagón. Hasta me dio miedo que alguien se diera cuenta”.
Ahí fue que empezó a dudar. ¿Y si lo estaba juzgando sólo por su apariencia? Bien podría estarse engañando, pero, ¿cómo estar segura? Necesitaba una pista, algún indicio. Miró alrededor. El hombre frente a ella tenía un periódico, y hasta pensó pedírselo, para ver si el horóscopo le decía algo revelador. “Sí, sé que fue una idea tonta”. Ya estaba empezando reaccionar de forma inusual y errática, bajo el influjo de la irresistible atracción que aquel hombre ejercía sobre ella.
Fue entonces que, con el rabo del ojo que no había dejado de espiarlo, captó en él un movimiento inesperado. Se volvió. Había abierto su mochila azul marino y de ella sacado… “¡Adivina! ¡Nada menos que un libro! ¿Te imaginas?”.
Un montón de campanitas empezaron a tintinear en la cabeza de Mónica. Si ésa era la señal que le enviaban, no cabía duda: tenía que seguir adelante. Alguien que leía no podría ser tan elemental, aun cuando se dedicara a cultivar el cuerpo. Volvió a mirarlo, extasiada, y cada vez se convencía más. “Si había tenido la suerte de toparme con un tipo, que encima de estar tan bueno, tenía algo en la cabeza, yo no podía perder aquella oportunidad”.
Se dispuso a actuar. Lo primero era llamar su atención, y su reflejo inmediato fue meter la mano en el bolso y sacar su propio libro. Sabía por experiencia que nada atrae más a un lector que otro lector, se crea enseguida una corriente de identificación, que facilita cualquier acercamiento posterior. Ella siempre llevaba un libro en la cartera, si no lo había sacado antes para ir leyendo por el camino, era porque se había distraído precisamente mirándolo a él.
 Éste lo acababa de comprar y ni lo había ojeado. Sólo sabía que
era una novela erótica y eso también le pareció un símbolo prometedor. Lo abrió y fingió recorrer las líneas, pero de inmediato
algo en el texto despertó su curiosidad y terminó interesándose en la lectura.
La novela transcurría en el siglo XIX, y justo en ese capítulo, una joven
aristócrata se ve junto a un grupo de personas, se trasladaba en un carruaje de
un pueblo a otro.
Éste lo acababa de comprar y ni lo había ojeado. Sólo sabía que
era una novela erótica y eso también le pareció un símbolo prometedor. Lo abrió y fingió recorrer las líneas, pero de inmediato
algo en el texto despertó su curiosidad y terminó interesándose en la lectura.
La novela transcurría en el siglo XIX, y justo en ese capítulo, una joven
aristócrata se ve junto a un grupo de personas, se trasladaba en un carruaje de
un pueblo a otro. Con Virginia viajan varias personas, pero toda su atención se centra en un joven que va sentado al lado de la puerta. A juzgar por su vestimenta, es alguien muy humilde, de pueblo, pero a ella le parece excepcionalmente atractivo. Sabe que eso no tiene ningún sentido, pero no consigue dejar de mirarlo. “Es tan hermoso”, piensa. “Y a pesar de sus ropas tan sencillas tiene como un garbo, una elegancia natural... Tampoco sus manos son las de un trabajador del campo, parecen finas y cuidadas y sus ojos irradian nobleza. Probablemente proceda de una familia de linaje, venida a menos. Ni me ha mirado, ¿será que no me ha visto? No, no puede ser, lo que pasa es que debe sentirse intimidado, y lo entiendo, si yo estuviera tan mal vestida no me atrevería ni a mirar los ojos de un caballero.
La evidente analogía con la situación en que se encontraba sacudió a Mónica. Era otro indicio de que iba por buen camino. Aunque su lector del metro a ella ni la había notado, y si seguía tan abstraído en su lectura, nunca lo haría. Entonces vio desocuparse un puesto frente al suyo y decidió sentarse allí, para ver si lograba que se fijara en ella.
En ese momento, el tren llegó a una estación. El muchacho cerró el libro de golpe, se paró y salió por la puerta más cercana. Mónica, que ya estaba de pie para cambiar de asiento, ni lo pensó y salió detrás de él. No había oído ni qué estación era, pero qué importaba, no podía perderlo.
Empezó a subir la escalera mecánica, presa entre un mar de gente que no la dejaba avanzar y viendo cómo su mochila azul llegaba arriba, y se perdía de vista en medio del tumulto. Se desesperó. Con tantas señales positivas, no podía ser que se le escapara. “Comencé a rezar como una loca, no, mi diosito no podía permitir que aquella belleza se me escapara”. Cuando llegó arriba, el muchacho no se veía por ninguna parte. Atravesó el torniquete, tomó la salida más cercana y subió toda velocidad la segunda escalera, que por suerte estaba casi vacía.
Ya en la calle, miré ansiosa alrededor. Ahí estaba, esperando tranquilamente el metrobús, otra vez con su libro ante los ojos. “Le di gracias a Dios y… ¡hasta le prometí ir a misa el domingo!”. Se puso en la cola, quedando unas cuatro personas más atrás que él. Desde ahí era imposible intentar nada, no le quedaba más remedio que esperar a estar en el autobús. Volvió a abrir su novela.
El carruaje ha llegado a un destino intermedio y varias personas se bajan, quedando sólo Virginia y el joven campesino para continuar viaje. “¡Qué suerte!”, celebra ella, “vamos a seguir solos el viaje. Es largo, así que podré observarlo mejor y tal vez hasta logre vencer su timidez. Porque ahora ya tiene que haberme visto, sin embargo, sigue retraído. No es para menos, el cochero ya lo miró con cierta desconfianza al ver que quedábamos solos y le lanzó una mirada como de "cuidado con importunar a la señorita". Pero ya irá ganando confianza. De eso me ocupo yo.
Mónica estaba cada vez más emocionada. La similitud se le antojaba casi mágica y ahí fue que tomó la decisión más trascendental del día: seguiría las indicaciones del texto, haría lo mismo que esa chica hiciera. “No me mires así, que parecía muy lógico en aquel momento. Además, ¿qué mejor que la Literatura para servirme de guía?”.
Se apartó unos pasos de la cola y lo contempló, esta vez de perfil. Unas gotas de sudor le corrían por la cara y en ese momento sacaba un pañuelo y se las secaba. Ya empezaban a humedecérsele los muslos, sólo quería correr hacia él y lamer ella misma aquel sudor, que tendría ese sabor entre ácido y salado, como de pepinillos encurtidos… Empezó a temblar y eso ya la asustó un poco. Se sentía fuera de control, capaz de hacer cualquier locura. Hasta le daba miedo seguir leyendo, pues ya sabía que lo que fuera que dijera allí, tendría que hacerlo.
 En ese momento el metrobús llegó. Al llegar su turno subió y
mientras validaba el boleto, lo buscó con la mirada. Ahí estaba, en uno de los
asientos de adelante que van contrarios al resto. Frente a él ya había alguien,
pero el puesto diagonal estaba vacío, y Mónica se apresuró a ocuparlo. Hizo
tanto revuelo al sentarse, que por primera vez lo vio levantar la vista de su
lectura y fijarla en ella. “¡Qué mirada, amiga!
Me penetró hasta el alma, y no sé, pero algo en ella me hizo sospechar que no
me estaba viendo por primera vez.
En ese momento el metrobús llegó. Al llegar su turno subió y
mientras validaba el boleto, lo buscó con la mirada. Ahí estaba, en uno de los
asientos de adelante que van contrarios al resto. Frente a él ya había alguien,
pero el puesto diagonal estaba vacío, y Mónica se apresuró a ocuparlo. Hizo
tanto revuelo al sentarse, que por primera vez lo vio levantar la vista de su
lectura y fijarla en ella. “¡Qué mirada, amiga!
Me penetró hasta el alma, y no sé, pero algo en ella me hizo sospechar que no
me estaba viendo por primera vez.Tal vez hasta había notado que lo seguía”. Volvió a temblar. Aquel par de ojos estaban clavados en ella, es decir, que tenía al fin toda su atención, justo lo que había estado deseando, y ahora no podía evitar sentirse intimidada. ¿Que debía hacer?
De inmediato recordó el libro y lo abrió. Allí tenía que estar la respuesta, además de que le serviría de parapeto contra aquellos ojos, que ya empezaban a ponerla nerviosa. Fingió leer un poco, y al volver a alzar la vista, ahí seguían sus ojos. Esta vez se sobrepuso a su timidez y le sostuvo la mirada. Ensayó una media sonrisa, que él le devolvió mucho más amplia, y con un dejo de malicia en las pupilas. De nuevo se turbó, y regresó a la lectura.
El coche salta constantemente, por los accidentes del camino, y a cada impacto, los pechos de Virginia se elevan, amenazando con salir disparados de su escote; mientras su vecino, ya menos retraído, no los pierde de vista ni por un segundo.
En ese momento, el autobús cayó en un bache. Los senos de Mónica rebotaron, y casi se salen de la blusa, cosa que aquellos ojos frente a ella no dejaron de notar. Ahora estaban fijos en sus pechos, que gracias a su camisa escotada y al sostén push off que las empujaba hacia adelante, debían lucir exactamente como los de la muchacha del libro, que impulsados desde abajo por su apretado corsé, desbordaban su escote. “¿Sigues viendo el paralelismo que entre el texto y la situación?”. Mónica estaba cada vez más exaltada, y sentía que no podría detenerse. Siguió leyendo.
Virginia está cada vez más inquieta. “Sus ojos sobre mi piel me hacen sentir un calor que casi me abrasa, y tengo cada vez más deseos de saltar sobre él, y hundir mi boca en esos labios llenos y sensuales, que se me antojan frutas maduras, listas para ser mordidas. Ay, cómo lo deseo.
El libro empezó a temblarle en las manos. “Eso mismo era lo que yo estaba deseando desde que lo vi en el tren, lanzarme sobre él y devorármelo”. Sexo, lo que quería era sexo, y aquella muchacha de la época victoriana le estaba dando una lección, era mucho más sincera consigo misma que ella. Se llenó de valor y le buscó los ojos. El deseo en ellos era tan intenso, que otra vez la hizo sentir intimidada. Volvió a refugiarse en la lectura.
Ya ha dejado atrás su timidez y sus ojos me recorren con una avidez que me asusta, aunque aún no se atreve a dar el primer paso. Lo entiendo, de equivocarse y yo gritar, sería su fin. Ese cochero hasta va armado. Si no actúo yo, la cosa no pasará de este ya tonto intercambio de miradas. Busca los ojos del joven y por primera vez, le sonríe abiertamente.
Leer eso le dio a Mónica el valor que necesitaba, y alzando la vista, de nuevo jugó a sostenerle la mirada. “Él se enganchó y competimos a ver quién la mantenía más tiempo fija en los ojos del otro”. Pero ambos hacían trampa. Los de él se desviaban invariablemente a su escote, y sabrá Dios lo que pasaba por su mente. Los de Mónica resbalaban por su cuello, siguiendo el recorrido de unas gotas de sudor que se deslizaban por su pecho, e iban a perderse bajo el cuello de la camiseta. “Parecían estar pidiendo a gritos que las detuviera con la lengua”.
Otra vez estaba excitadísima, y entonces se atrevió a ir más allá. Fingiendo rascarse una pierna, se inclinó y sus senos casi se salen de la blusa, ante los desorbitados ojos de hombre. Al incorporarse, le dedicó su sonrisa más seductora, y le hizo un guiño de complicidad. Se sentía de pronto dueña de la situación.
Él entonces buscó en su mochila y sacó un lápiz. Hurgó un poco más y al no encontrar lo que buscaba, por un momento se vio desorientado. Ahí fue que se fijó en el libro y sin pensarlo dos veces, se fue a la última página y, “¡le rasgó un pedazo! ¿Puedes imaginar lo que sentí?”. Nada más el sonido del papel al romperse fue para Mónica como si le dieran una bofetada en plena cara. Empezó a mirarlo con recelo, mientras escribía. Terminó, dobló el papel, extendió la mano y lo dejó caer en su falda.
Ella lo tomó con miedo. Después de lo que acababa de ver, podía esperar cualquier disparate, tal vez algo ilegible, faltas de ortografía garrafales, una sintaxis espantosa. Pero no, la letra era un poco inmadura, pero se entendía bien y todo estaba decorosamente correcto. ‘Me bajo en la próxima parada’, decía, ‘sígueme a distancia, y entra detrás de mí. Te espero al final del pasillo’. Otra vez temblores. Aquello iba muy rápido. Tenía que decidir y se estaba muriendo de miedo. Automáticamente, posó los ojos en el libro. La protagonista, dadas sus circunstancias particulares, había tenido que ser mucho más osada que ella.
Aprovechando que el sol da en ese momento sobre ella, Virginia se cambia de lugar, quedando justo al lado del joven. Pronto un brusco viraje del carruaje la hace caer prácticamente sobre el regazo de él, cuyas manos la sostienen con firmeza, evitando su caída. Ella se vuelve y lo besa en los labios. Segundos después está a horcajadas sobre las rodillas del hombre, cuya cara se pierde entre sus senos, ya prácticamente fuera del vestido.
“Ahí sí dije: ‘Al diablo. Si ella en esa época se atreve a dar rienda suelta de ese modo a sus deseos, ¿cómo yo en pleno siglo XXI voy a estar con tantos remilgos?’”. Buscó sus ojos, que la miraban interrogantes y le hizo un gesto de asentimiento. A pesar del alarde de valor, otra vez estaba temblando, y ya no sabía muy bien si era de miedo o de excitación.
Lo vio guardar el libro y ponerse de pie. Al pasar, le rozó a propósito con sus rodillas y ese leve contacto piel con piel le erizó hasta el último cabello. Se quedó inmovilizada, mientras él caminaba hacia la salida del medio y se bajaba. (Hasta aquí llegaba el cuento en la versión incompleta, los finales eran propuestos a partir de este punto)
Se sobrepuso a última hora y bajó corriendo por la puerta de adelante. Ya estaba en la acera y lo veía alejarse. Siguiendo sus indicaciones, fue tras él a cierta distancia. “Ahí fue que las dudas empezaron a atormentarme. ‘¿Qué estás haciendo, loca de remate? ¿Vas a acostarte con un tipo del que ni el nombre sabes?’”. Se detuvo, titubeante, pero entonces su vista se posó en sus nalgas, que se movían rítmicamente bajo el short, y unos fuertes corrientazos en el sexo la impulsaron hacia adelante. Siguió andando. Tenía los muslos tan mojados, que se le pegoteaban, dificultándole caminar.
Al fin lo vio desaparecer por el costado de una casa. Al llegar al sitio, se detuvo, y miró hacia adentro. Había un largo pasillo, con puertas a cada tramo, y él estaba parado ante la última. Al verla, hizo un leve gesto y entró, dejando la puerta entornada. Mónica acopió los restos de valor que le quedaban, caminó hasta allí, la empujó decididamente y entró. Una pequeña habitación hacía las veces de sala, comedor y cocina; sobre la mesa estaba la mochila azul, pero a él no lo veía por ningún lado.
Dio unos pasos, sintió la puerta cerrarse a su espalda, y se quedó inmóvil, con el corazón latiéndole a millón. Fue sintiendo su presencia, cada vez más cerca de su cuerpo. Sus brazos la rodearon y sintió la fuerza de su erección contra sus nalgas, mientras su lengua húmeda empezaba a recorrerle el cuello, lo que junto al roce áspero, aunque leve, de la barba, le iba poniendo toda la piel de gallina. Su mano le alzó la falda y metiéndose entre sus muslos, palpó la humedad entre ellos. Ahora también le mordía y chupaba el cuello, la barba ya la raspaba, inclemente, y su cálida respiración junto a su oído se hacía cada vez más rápida. Su sexo (“¡Ay, amiga, aquello nada más al tacto ya se sentía impresionante!”) casi le perforaba el short, buscando abrirse paso entre sus piernas, mientras la otra mano le sacaba un seno por encima del escote, y apretaba el pezón entre los dedos.
Entonces, de un tirón, la puso de frente, la apoyó contra la pared más cercana y se pegó a su cuerpo. Su potente erección impactó contra la pelvis, de Mónica, mientras su lengua se metía en mi boca. Una mano, otra vez bajo la falda, le arrancó la pantaleta, y unos dedos se perdieron entre sus ya anegados surcos, mientras con la otra iba despojándose del short. Le aferró con ambas manos las nalgas, y elevándose por el aire, la hizo aterrizar justo encima de esa punta de carne maciza, que le atravesó de golpe las entrañas, haciéndome ver luces de colores en toda la habitación, como si de un inmenso árbol de Navidad se tratara. “Ahí entendí a la chica de aquella película brasilera, Yo sé que te voy a amar, ¿tú la viste? La pusieron en la Cinemateca. Ella le dice a su esposo: ‘La primera vez que entraste en mí, yo pensé: es Navidad”. Mónica nunca había olvidado aquel parlamento, pero hasta ese momento no lo comprendió totalmente. Se sentía en las nubes.
Sin embargo, a pesar de todo lo que había fantaseado que le haría, él no le dejaba mucho margen de maniobra. La tenía prácticamente inmovilizada. Alcanzó a deslizarle la lengua por el cuello apenas el par de veces en que sus rápidos movimientos de empuje me lo permitieron, y metió las manos por debajo de la camiseta, palpando su espalda sudorosa y tratando de alcanzar infructuosamente aquellas nalgas, que sus piernas mantenían fuertemente atenazadas. Ya una violenta ola de placer le subía por el espinazo, mientras él arreciaba sus movimientos, hundiéndose más y más en su interior.
Al fin lo oyó proferir un sordo, pero desgarrado gemido, que se perdió entre los chillidos que ya se escapaban, incontenibles, de su boca, y que él de inmediato buscó ahogar, en un último y sediento beso, que le absorbió toda la saliva y casi le roba el poco aliento que le quedaba. Se dejaron caer lentamente hasta el piso, donde el cuerpo robusto de él amortiguó su caída, y terminó sirviendo de colchón al de Mónica, aún conmovido y tembloroso. “Sí, ya sé que hasta ahora todo parece estar bien, pero déjame que termine y lo vas a entender todo”.
En ese momento, Mónica estaba en el cielo. Sólo quería quedarse por siempre dentro de aquellos brazos. Sus manos ahora acariciaban tiernamente todo su contorno, mientras su respiración se calmaba poco a poco junto a su oído. El movimiento se fue lentificando más y más, hasta cesar por completo y su respiración se hizo acompasada.
Se había dormido, así que Mónica aprovechó para incorporarse y buscar el baño. No había más que una puerta en la sala y la abrió. Había un dormitorio sencillo con sólo una cama personal, una mesa de noche y un pequeño armario. Todo escrupulosamente limpio y ordenado. En una tabla adosada a la pared había algunos libros. Decidió que los revisaría al salir del baño.
Mientras orinaba, vio sobre la cesta de ropa sucia algunas revistas. Tomó una y… (“¿adivina qué? ¡Unas enormes tetas, de ésas bien rellenas de silicona, casi desbordaban la portada!”). Las restantes eran por el estilo, sólo cambiaba la parte del cuerpo en exposición. Sintió una familiar sensación en la boca del estómago. Algo no estaba encajando bien allí. Ella se había hecho de la vista gorda con la hoja arrancada del libro, pero esto ya era demasiado.
Se aseó de prisa y casi corrió hasta los libros. Allí terminó de espantarse: uno de pasatiempos, un Diccionario Técnico de Biomecánica, y un grueso volumen titulado Principios de defensa personal, junto con (“¡varios ejemplares de la Gaceta Hípica! ¡Qué horror!”) Todavía con un ápice de fe, abrió la mochila que estaba sobre la cama y sacó el libro funesto. Funcionamiento de los músculos del cuerpo humano, leyó.
Se quedó clavada en el sitio, sintiéndose terriblemente burlada, estafada, violada, mientras el libro se iba deslizando de sus manos, hasta caer al suelo. “No te rías de mí, que ya bastante me he flagelado a mí misma. Lo que más rabia me daba era darme cuenta de que por querer cogérmelo de todas maneras, me había agarrado de cualquier cosa”. Ni siquiera le había pasado por la mente fijarse en qué libro era el que tenía en las manos.
 Se
quedó unos instantes allí, revolcándose en su decepción, cuando sintió
un ruido en la sala. Salió de la habitación y el joven se había
despertado y le sonreía, malicioso, anticipando una nueva travesura.
Pero Mónica ya estaba muy lejos de allí, o al menos eso era lo que
deseaba con todas sus fuerzas. Se puso la falda como pudo, tomó su bolso
y salió casi a la carrera, ignorando los insistentes gritos de él, que
en vano intentaban detenerla. Las lágrimas corrían por su cara y por sus
muslos fluían los últimos restos de semen (“¡no había recuperado mi
pantaleta!”), provocándole una sensación pegajosa y desagradable, que
casi la hace vomitar.
Se
quedó unos instantes allí, revolcándose en su decepción, cuando sintió
un ruido en la sala. Salió de la habitación y el joven se había
despertado y le sonreía, malicioso, anticipando una nueva travesura.
Pero Mónica ya estaba muy lejos de allí, o al menos eso era lo que
deseaba con todas sus fuerzas. Se puso la falda como pudo, tomó su bolso
y salió casi a la carrera, ignorando los insistentes gritos de él, que
en vano intentaban detenerla. Las lágrimas corrían por su cara y por sus
muslos fluían los últimos restos de semen (“¡no había recuperado mi
pantaleta!”), provocándole una sensación pegajosa y desagradable, que
casi la hace vomitar. Se odiaba a sí misma en ese momento. “Tonta más que tonta, idiota, estúpida… Bien empleado me lo tenía todo, por estar invocando señales del cielo”. Sí, y hasta podía admitir que muchas las había forzado para ver en ellas justo lo que quería, pero algo aún no le quedaba claro, ¿y la novela? Parecía guiarla con tanta exactitud. ¿También la habría malinterpretado?
Se sentía tan desgraciada, que llegó a la parada junto con el autobús, y ya ni se acordó de dar gracias a Dios por su suerte. Lo abordó, se sentó, sacó su libro y buscó ansiosamente el final del dichoso pasaje que inspirara todo aquello.
El coche se detiene bruscamente. Virginia abre los ojos de golpe y mira desorientada a las personas a su alrededor. Ve al joven en la puerta, que tan apocado como siempre, se dispone a bajarse. Poco a poco, va comprendiendo lo sucedido. “Lo soñé todo, ¿cómo es posible? Fue tan vívido, tan intenso, y tan hermoso... Pero es mejor que haya sido así. Sin dudas, él no es más que un rústico y ordinario campesino, indigno de que yo pose siquiera mis ojos en él. ¿Dónde tendré la cabeza?”.
Cerró el libro de golpe. Se quería morir. Toda aquella osadía que tanto la inspirara, no era más que la ingenua fantasía de una jovencita reprimida, que sólo en sueños se atrevió a salirse de su aristocrática coraza. “Y yo tan imbécil, me lancé de cabeza en esa historia, sin medir las consecuencias. Si tan sólo hubiera seguido leyendo un poco más...”.
Miró el libro, que aún estaba en sus manos. Le provocaba hacerlo pedazos, y arrojarlos uno a uno por la ventanilla… “Pero claro, adivinaste, no lo hice. Yo nunca sería capaz”. Volvió a guardarlo, mientras pensaba que tal vez un día, cuando toda aquella pesadilla quedara olvidada, podría leerlo sin sentirse miserable.
¿Te ha gustado este relato? Lee la continuación aquí
En los comentarios abajo han quedado los finales que propusieron los lectores para el concurso, también pueden leerlos, y si se les ocurre algún otro, proponerlo también. O agregar algún comentario cóntándome si les ha gustado y lo que opinan de este personaje, que será también protagonista de próximas entradas.